En un momento en el que
gobernantes y patrones intentan reventar el estatuto de los
trabajadores y de ese modo poner en tela de juicio algunas de las
leyes favorables a los y las asalariadas. Cabe recordar que éstas no
han caído del cielo ni de la buena voluntad de los patrones ni de
pequeñas negociaciones alrededor de una mesa, sino de las fuertes y
duraderas luchas de los y las trabajadoras. Éstas han desembocado en
mayo-junio de 1936 en una huelga general, que ha permitido a los
trabajadores ganar por ejemplo los derechos laborales que hoy
pretenden destruir tanto la patronal como el gobierno.
En
el régimen capitalista, cualquier victoria de los asalariados es
provisional, fruto de una correlación de fuerzas concreta en un
momento dado entre trabajadores y patronal y continuamente puesta en
tela de juicio. Es una eterna repetición, que seguirá así hasta
que una lucha prolongada y determinada haga estallar toda la
organización social existente.
Esta
cuestión estaba en el centro del gran movimiento social de
mayo-junio de 1936. ¿Huelgas? No, “la huelga”, decía Trotsky
desde su exilio en Noruega en 1936. ¿Cómo esta oleada de huelgas
se inició, cuál es la articulación entre el gobierno del Frente
Popular y las masas en movimiento, y cuáles son las conquistas de
dicho movimiento?
La crisis y las primeras
manifestaciones.
Al
principio de los años 1930, el país era aún en gran parte
campesino. El desarrollo industrial de las primeras décadas del
siglo XX habían conllevado nuevas concentraciones de asalariados en
los sectores como los de la metalurgia o los del sector químico.
Desde 1931, con dos años de retraso con respecto al estallido de la
crisis de 1929 en los EEUU, Francia padecía una grave crisis
económica, con un alto paro y mucha miseria. Esta crisis golpeaba
evidentemente a la clase obrera, pero también a las clases medias, a
los campesinos, que perdían confianza en sus dirigentes habituales,
en concreto al Partido radical, desgastado a causa de los múltiples
escándalos de corrupción como el escándalo Stavisky
que salpicó a varios ministros.
El contexto internacional de
la época era duro: Italia y Alemania se habían girado hacia el
fascismo. En Francia, asistíamos al mismo tiempo a un aumento en
potencia de las ligas fascistas, Cruz de fuego y Acción Francesa. El
punto de partida de la gran oleada de huelgas fue precisamente una
reacción a los acontecimientos del 6 de febrero de 1934, cuando un
cortejo de las ligas fascistas se dirigió hacia la Asamblea nacional
con vista a derribar al gobierno. Los enfrentamientos con la policía
causaron 14 muertos y centenares de heridos. Los disturbios
fracasaron, por una parte a causa de la división de las ligas, pero
también porque no contaban, al igual que en Italia y en Alemania,
con el apoyo total de la gran burguesía. En 1934, la burguesía
conseguía mantener sus beneficios y el movimiento obrero no
representaba para ella un peligro inminente. Sin embargo sí
subvencionaba las ligas como contrapeso político de los partidos y
sindicatos obreros.
Esos disturbios de extrema
derecha provocaron una espectacular reacción obrera. El 9 de
febrero, el Partido comunista organizó una manifestación en la que
hubo 6 muertos. Y el 12 de de febrero, una huelga general fue
organizada por la CGT, a la que se sumó la CGTU. Fue un gran éxito:
hubo por ejemplo 30 000 huelguistas de entre los 31 000 carteros. Los
periódicos no salían a la venta, pocos transportes circulaban. Por
la tarde del 12 de febrero, los dos cortejos sindicales de la CGT y
de la CGTU se unieron al grito de “¡Unidad, unidad!”.
El 14 de julio de 1935, en
París, una inmensa manifestación congregó a 500 000 personas, lo
que era para aquella época gigantesco. En toda Francia, importantes
manifestaciones tuvieron lugar. Los organizadores estaban reagrupados
en el Comité internacional contra la guerra y el fascismo, que
cambió entonces de nombre por el de “Comité nacional de
reagrupamiento popular” y redactó un programa electoral, el cual
acabaría siendo el del Frente Popular.
El movimiento obrero.
Antes de 1936, el movimiento
obrero francés estaba dividido: Partido comunista (estalinista) y
SFIO (socialista) estaban en competencia y eran enemigos, el PC
seguía la línea de la Internacional Comunista y rechazaba toda
Alianza con dirigentes socialistas que calificaban de “social
fascistas”; en Alemania, dicha político demostró ser catastrófica
frente al ascenso del fascismo. En el movimiento sindical existían
las mismas divisiones entre la CGT (socialista) y la CGTU, ligada al
PC. Pero frente al rearme alemán, Stalin necesitaba aliados entre
los gobiernos occidentales, lo cual explicaría la nueva estrategia
adoptada por los diferentes partidos comunistas de acercarse a su
propia burguesía. La línea del PC francés se convirtió entonces
en la del “frente popular” y en la de la defensa de la nación.
Desde julio de 1934, un pacto de unión fue firmado entre la SFIO y
el PC. En 1935, Stalin y el presidente del Consejo Pierre Laval
acordaron un pacto de cooperación; desde su firma, la Marsellesa
enocntró su lugar al lado de la Internacional, y Maurice Thorez,
dirigente del PC, empezó entonces a hablar de “pueblo” en lugar
de trabajadores.
Las elecciones y la
formación del gobierno de Léon Blum.
Desde octubre de 1934, el PC
ganaba votos en todas las elecciones cantonales y municipales:
asistíamos a un verdadero giro a la izquierda. Es entonces cuando el
PC tendió la mano al Partido radical, que estaba en pleno retroceso,
para elaborar una alianza electoral entre la SFIO, el PC y los
radicales. El PC deseaba un programa muy moderado, para no asustar a
las clases medias y por ello rechazó del programa la nacionalización
de los bancos y de las industrias.
El Frente popular gana las
elecciones del 26 de abril y del 3 de mayo de 1936. No fue por
goleada. Sin embargo si fue espectacular la recomposición a la
izquierda: el PCF pasó de 800 000 a 1,5 millones de votos, pasando
por delante del Partido radical, logrando 72 diputados en lugar de
los 11 que tenía desde 1932. La SFIO se quedó más o menos igual, y
el gran derrotado fue el Partido radical. En el seno de la coalición
del Frente popular, le tocó a la SFIO formar gobierno. El PC le
apoyó sin reservas pero rechazó participar en el mismo, para no
“favorecer una campaña de pánico de los enemigos del pueblo”, y
el dirigente Jacques Duclos declaró a la prensa que el “PC
respetaría la propiedad privada”. Trotsky se mofó de los
estalinistas franceses: “somos revolucionarios demasiado terribles,
según Cachin y Thorez, nuestros amigos radicales pueden morir de
miedo, es mejor que nos mantengamos al margen”.
Las huelgas.
Es entonces cuando la clase
obrera entró en escena y se puso en huelga, sin esperar la formación
del gobierno de izquierdas que tenía previsto constituirse en un
mes. ¿Cuáles eran las características de esas huelgas? No venían
de ningún llamamiento centralizado, éstas se desarrollaban,
conseguían rápidamente lo que exigían, y seguían después. Se
trataba en el conjunto del país de una verdadera oleada, de seguida
marcada por las ocupaciones de las fábricas.
Entre abril y mayo de 1936, el
número de huelgas duplicó, sobretodo en sectores donde los
sindicatos y partidos obreros estaban muy poco implantados. Las
primeras huelgas del movimiento de mayo-junio de 1936 tuvieron lugar
el 11 de mayo en El Havre y en Toulouse, para reclamar la
reintegración de trabajadores que no habían ido a trabajar el 1º
de mayo y habían sido despidos por ello. Esas huelgas consiguieron
su objetivo inmediatamente, después de una noche de ocupación. El
14 de mayo, le tocó a la fábrica Bloch en Courbevoie (París), que
exigía un aumento de los salarios. Los obreros pasaron allí toda la
noche, abastecidos por el municipio del Frente Popular; ahí fue una
victoria rápida. Hasta ese momento, la prensa no había hablado de
esas huelgas: los primeros comentarios de L'Humanité (diario del
PCF) sobre la huelga de El Havre solo aparecieron el 20 de mayo, y
como lo recuerda Daniel Guérin en su libro Frente
popular, revolución fallida,
hubo que esperar hasta el 24 de mayo para que el órgano central del
PC juntara los tres conflictos y llamara la atención de los
militantes obreros en cuanto a los éxitos conseguidos y sobre los
métodos de lucha que habían permitido dichas victorias.
El 24 de mayo, una
manifestación tuvo lugar para conmemorar la Comuna de París. Más
de 600 000 personas se concentraron frente al Muro de los ferderados,
donde Léon Blum y Maurice Thorez estuvieron juntos. Lo nunca visto.
Huelgas estallaron después en
la metalurgia parisina con las siguientes reivindicaciones: garantía
de un salario mínimo diario, el reconocimiento de delegados
designados unicamente por los asalariados, la supresión de las horas
extras y la semana de 40 horas.
El 28 de mayo fue una jornada
decisiva, con el inicio de la huelga de 35 000 obreros de las
fábricas de Renault, así como de numerosos establecimientos de los
alrededores. Se constituyeron comités de huelga para asegurar la
seguridad y el abastecimiento, y la prensa subrayo el perfecto orden
que reinaba en dichas fábricas.
Lejos de empujar, los lideres
del PCF y de los sindicatos intentaron por todos los medios de
relajar el ambiente. Ambroise Croizat, secretaria general de la CGT
Matalurgia y miembro de la dirección del PC, declaró: “el
movimiento de huelga de la metalurgia puede muy rápidamente
calmarse, si, desde la patronal, se está dispuesto a darle curso a
las legítimas y razonablea reivindicaciones obreras”.
El uso de las fuerzas de
represión para desalojar las fábricas fue contemplado, pero los
patrones pensaron que se podía acabar derramando sangre y que esto
podía conllevar impedirles retomar la dirección de sus fábricas.
Al final del mes de mayo, el
movimiento pareció tranquilizarse con el final de la ocupación de
Renault, después de unas negociaciones sobre el establecimiento de
contratos colectivos, el aumento de los salarios, la supresión de
las horas extras y el abandono de las sanciones por hacer huelga.
Después de Renault, numerosas empresas fueron desalojadas.
Pero el 2 de junio, las
huelgas retomaron de repente, sobretodo en el sector químico, el del
textil, el de la alimentación, el de los transportes y el petroleo,
pero también en las fábricas metalúrgicas, por segunda vez en
huelga. A pesar de los repetidos llamamientos a la vuelta al trabajo
por parte de los sindicatos y partidos, la huelga siguió
extendiéndose el 4 de junio con la entrada en escena, en toda
Francia, de los camioneros, de los trabajadores de la
hostelería-restauración y de los obreros del Libro.
El 4 de junio, un mes después
de las elecciones, Blum llegó al fin al gobierno. Con la esperanza
que eso iba a bastar para calmar las luchas obreras, su discurso del
5 de junio se centró en el hecho de que las leyes sociales
prometidas iban a ser rapidamente votadas. Pero lo que se produjo fue
lo contrario: la mayoría de las fábricas que habían retomado el
trabajo los primeros días de junio volvieron a ponerse en huelga. El
5, fue el turno de los grandes almacenes y de los servicios
públicos. Los dirigentes sindicales, superados por el movimiento,
intentaron entonces dirigirlo haciendo un llamamiento a la huelga
general.
Los acuerdos de Matignon y
la profundización de la huelga.
Los 7 y 8 de junio, la
patronal tomó contacto con Blum para charlar del aumento general de
los salarios a cambio del desalojo de las fábricas. La patronal
sabía que para salvar lo esencial – la propiedad de sus fábricas
-, necesitaban aceptar ceder sobre las cuestiones secundarias, es
decir sobre todo lo que no ponía en peligro la cuestión del régimen
de la propiedad privada.
Los acuerdos de Matignon
fueron de alguna forma la transcripción de una cierta correlación
de fuerzas entre las clases sociales. La patronal aceptó el
establecimiento inmediato de los contratos colectivos de trabajo, la
libertad sindical y la elección de delegados, así como el reajuste
de los salarios del 7 al 15%. El objetivo era poner un freno a las
luchas obreras. A la mañana siguiente, los principales periódicos
obreros celebraron la “victoria”: en la portada del “Popular”,
el periódico de la SFIO, podíamos leer “¿Una victoria? Mejor: un
triunfo”; en cuanto a “L'Humanité”, la portada decía: “¡La
victoria se ha conseguido!”. En cuanto a los dirigentes sindicales
intentaron hacer que se retomase el trabajo en todos los lugares en
los cuales los patrones habían aceptado empezar con las
negociaciones.
Pero los trabajadores no
estaban conformes: del 7 al 12 de junio, las huelgas se extendieron
con tal rapidez que Trotsky escribía, el 9 de junio: “La
revolución francesa ha empezado”. En el mismo momento, el
periódico conservador L'Echo de París titulaba su portada: “París
tiene el sentimiento muy claro que una revolución ha empezado”.
Reunidos en París, 587
delegados representantes de 243 fábricas metalúrgicas de la región
parisina rechazaron aplicar el acuerdo de Matignon presentado por el
sindicato. Aprobaron la siguiente resolución: “Teniendo en cuenta
las condiciones particulares de la región parisina, de los salarios
bajos en numerosas fábricas, (los delegados) no pueden aceptar la
aplicación de dicho acuerdo sin un previo reajuste serio de los
salarios”. Acordaron un plazo de 48 horas a los patrones,
reclamando la nacionalización de las fábricas que trabajaban para
la guerra y para el Estado en el caso en el que ese plazo no fuese
respetado.
El 8 de junio, la huelga era
total en los grandes almacenes y en las sociedades de seguros. El 11
de junio, 2 millones de huelguistas fueron contabilizados
Voto de las leyes sociales.
El gobierno hizo votar con
rapidez las leyes sociales: 40 horas, vacaciones pagadas, contratos
colectivos. Los dirigentes del PCF y sindicales defendieron con
ahínco la vuelta al trabajo. Frente al carácter revolucionario del
movimiento, Thorez decralaría: “Hay que saber terminar una huelga,
en cuanto se han satisfecho las demandas”, añadiendo: “No se
trata en este momento de tomar el poder”. Desde los 12 y 13 de
junio, fue el apaciguamiento. El 12 de junio, los primeros convenios
colectivos fueron firmados.
Las lecciones del
movimiento.
Nos quedamos muy a menudo con
las conquistas sociales logradas en este periodo, como las 40 horas,
las vacaciones pagadas, los convenios colectivos, los delegados de
personal o los fuertes aumentos de los salarios. Son avances
importantes que han cambiado mucho la vida en las fábricas, poniendo
freno a los todopoderosos patrones, y que fueron posibles gracias a
la impactante movilización de los trabajadores. Hay que subrayar,
por cierto, que todas esas conquistas no estaban en el programa del
Frente popular, y que este gobierno de izquierdas sólo sirvió de
intermediario para volver al trabajo.
Hay que quedarse también con
la extraordinaria profundidad del movimiento, que ha recorrido al
conjunto de la clase obrera: categorías como los camareros o las
dependientas de los grandes almacenes estaban en huelga por su
dignidad. Es impresionante constatar que en tal o cual momento, todas
las fábricas quisieron hacer la experiencia de la huelga y de esa
nueva dignidad, incluso cuando se había accedido a esas
reivindicaciones. Nos quedamos finalmente con la dimensión festiva y
feliz de las ocupaciones, cuando los obreros, sus familias y los
vecinos descubrieron que podían sentirse como en casa en su lugar de
trabajo.
Pero de lo que menos se suele
hablar, es de que se perdió una ocasión de cambiar totalmente la
sociedad. Los patrones habían entendido el peligro, cediendo
rápidamente sobre un montón de reivindicaciones para conservar lo
esencial. Al igual que los obreros, que habían creado por todos
sitios comités de huelga rechazando obedecer sin rechistar las
consignas sindicales. Pero los partidos dirigentes, y en concreto el
PC que seguía la política de Stalin, había elegido no remover las
aguas en las democracias burguesas, y hacer todo lo posible para que
el movimiento permaneciera en los límites permitidos: eso es lo que
acabó pasando. De ahí la necesidad, para los trabajadores y las
trabajadoras de hoy, de preparar un mayo-junio que vaya hasta el
final.
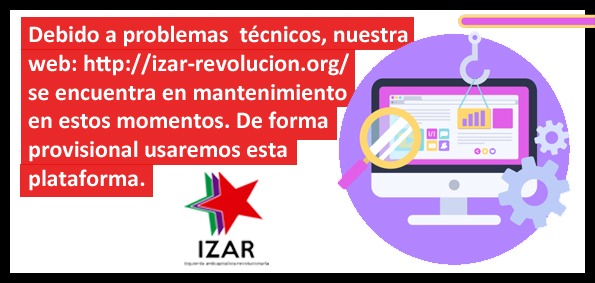

No hay comentarios:
Publicar un comentario