Todas las personas solemos ser
muy astutas a la hora de explicar un hecho a posteriori, y
sobre todo yo, que me considero un torpe a priori y un sagaz
analista a posteriori del
fenómeno a explicar. No obstante, y siempre a posteriori,
expongo aquí mi explicación más o menos certera sobre los
resultados de las elecciones andaluzas.
Advierto que
no hablaré de los análisis realizados por la dirección de Podemos
acerca de la mayor fidelidad de voto de la población anciana, no por
no estar de acuerdo con ellos (todo lo contrario), sino porque ya
están dichos y porque, aunque me parecen un buen análisis de las
causas externas, son en cierto modo auto-complacientes por carecer de
la necesaria autocrítica, es decir, del intento de búsqueda de las
causas internas y de su relación con “lo externo”.
El pasado 22
de marzo el PSOE-A ganó las elecciones andaluzas. Y aunque gana con
el peor resultado de su historia en Andalucía y perdiendo cerca de
130.000 votos, esto es visto como una victoria. Y esto es así porque
logra mantener, apesar de haber instigado y gestionado los recortes
en Andalucía, los 47 escaños y ser además, vista la hecatombe del
PP, el partido más votado con un 35,43% y casi 400.000 votos más
que el Partido Popular. Este último, junto con Izquierda Unida, son
los dos grandes derrotados en las elecciones andaluzas: el PP pierde
medio millón de votos y pasa de 50 a 33 escaños (26,76%) e IU
pierde más de 150.000 votos y pasa de 12 a 5 escaños (6,89%).
Podemos entra con fuerza, pero no logra horadar la base social del
PSOE, y pese a que consigue por primera vez representación
parlamentaria con 15 escaños (14,84%), este resultado es visto como
una derrota, pues no hace mella en el número de diputados del
partido de gobierno, aunque sí a su puntal por la izquierda.
Cuidadanos entra fuerte haciendo de cesta de los votos anticorrupción
de la derecha, ganando gran parte de los votos perdidos por el PP
(unos 370.000) y consiguiendo 9 diputados.
La irrupción
de Ciudadanos ha roto la ficción de la transversalidad del voto de
Podemos que mantenía el equipo dirigente de Iglesias, y ha situado a
Podemos definitivamente en el campo sociológico de la izquierda.
Así, Podemos parece galopar en lo electoral sobre el descontento
hasta ahora abstencionista, sobre la base social de Izquierda Unida y
sobre un sector de votantes provenientes del PSOE.
Por otro
lado, pese a las hipótesis que vinculan la fidelidad de voto con la
edad, lo cierto es que la intención de voto hacia los partidos
mayoritarios parece haberse movido poco o muy poco desde las
elecciones europeas de hace un año en las que el PSOE en la
comunidad obtenía un 35% y el PP un 26%. Parece como si el consenso
social se hubiera estancado en una fotograma y la película no
avanzase. Es como si todos los sectores de la población que han roto
con el bipartidismo ya lo hubieran hecho y a ellos no se suman otros
nuevos desde mayo de 2014. ¿Quién o qué ha congelado la imagen?
¿Por qué, pese a haber perdido más de 600.000 votos, el
bipartidismo sigue manteniéndose en Andalucía? ¿Por qué no sigue
menguando su base social después de haber seguido aplicando las
políticas de recortes y austeridad de la Troika?
Para Podemos
la explicación a estas preguntas no puede buscarse únicamente
dentro o fuera, como si ambos espacios no estuvieran comunicados. Y
esta explicación debe considerarse teniendo en cuenta algo que
todos, excepto la actual dirección de Podemos, parecen tener claro:
Podemos funciona dentro de las coordenadas de la izquierda, tanto en
lo social como en lo político.
Para
comenzar a buscar respuestas debemos tener en cuenta que desde la
aparición de Podemos hemos asistido a una recesión de la fuerte
movilización social que se mantenía hasta hace un año y en la cual
las marchas por la dignidad del año pasado fueron su último gran
exponente. Y en este nuevo escenario de despunte de la movilización,
Podemos ha tenido responsabilidad directa e indirecta. Existen tres
aspectos elementales que tienen que ver con la relación de Podemos y
el desinfle de la movilización social.
El primero
de ellos es que muchos de los y las activistas que animaban y
animábamos los distintos espacios de la movilización, estamos
comprometidos y comprometidas con Podemos y enfrascados en su
estructuración y en sus múltiples procesos electorales: se han
retirado activos importantes de la calle para ponerlos a disposición
casi exclusivamente de la construcción partidaria.
El segundo
aspecto es el que hace que Podemos sea un freno en la movilización
debido a que supone para un gran sector de las clases populares y de
la clase trabajadora una esperanza de cambio electoral: no hay
movilización porque los sectores desencantados están esperando a
que Podemos entre en el gobierno y les solucione los problemas. En
este sentido la propia expectativa de cambio por la vía
institucional bloquea la movilización en la calle.
Por último,
hay que tener en cuenta que la propia dirección de Podemos mantiene
una orientación activa de freno a la movilización social. Cuando
determinadas personas insignes de la dirección de Podemos mantienen
el discurso de que la movilización de las clases populares no sirve
para nada y que en su lugar debe actuar Podemos, en ese momento la
relación entre la existencia de Podemos y el freno de la
movilización social no es sólo indirecta o pasiva, sino que pasa a
ser además directa y activa debido al lugar que la dirección de
Podemos ocupa en la psique de ciertos sectores de la población. A
estos se les está diciendo que abandonen las calles y esperen a las
urnas.
Lo más
curioso de este proceso es que mientras que Podemos bloquea indirecta
y directamente la movilización social, socava a la vez las bases de
su propio crecimiento. El contexto social que hizo posible el parto
de Podemos fue un contexto con una gran contestación social en el
que la crítica radical nacía no sólo de los movimientos de lucha
tradicionales (mundo sindical y estudiantil), sino también de nuevos
movimientos sociales con una idea fuerte de democracia (movimiento
15M, mareas, PAH, etc). La realidad de los recortes, la austeridad y
la corrupción del sistema eran traducidas en las diferentes
asambleas y contestadas con paralizaciones vecinales de desahucios,
huelgas, concentraciones, manifestaciones y marchas. Las políticas
de la Troika, su digestión y contestación social por parte de las y
los de abajo crearon un escenario en el que el consenso social giraba
hacia la izquierda y en el que por primera vez era posible un
discurso rupturista con audiencia de masas. En esa brecha abierta en
el sistema nace Podemos. Por lo tanto, es lícito preguntarse si en
un proceso de desmovilización y abandono ordenado de la calle por
parte de la clase trabajadora es posible que Podemos siga acumulando
una base social tal, capaz de disputar las instituciones al
bipartidismo. Podemos no puede saltar en tan solo un año por encima
de las condiciones sociales que lo vieron nacer. Pero tampoco puede
pensar en la movilización de forma electoralmente utilitaria, en
tanto y en cuanto esta hace acrecentar su audiencia, sino que además
debe pensar en la movilización de forma estratégica. La
movilización de amplias capas populares va a ser un elemento
fundamental para la implementación del programa de Podemos, mientras
que refuerza además un cuestión clave: la auto-organización de la
gente trabajadora. Sin estos dos elementos: movilización y
auto-organización de la clase trabajadora, no sólo Podemos se irá
quedando sin base social y electoral, sino que además el Programa
será reducido a la nada por las presiones de las clases dominantes y
sus instituciones. El consenso social generado en el último periodo
de movilización tiene fecha de caducidad en tanto que no se mantenga
dicha movilización. Las cuestiones subjetivas no son para siempre.
Las tesis dentro de Podemos que abogan por ocupar un espacio amplio,
trasversal entre las actuales derecha e izquierda, ven un tablero
quieto con unas posturas estáticas y un Podemos sin ombligo
dispuesto a ocupar los espacios que ya existen. Por eso, la
movilización social es vista como una injerencia que tensa a Podemos
y lo fuerza a posicionarse. Pero ni el tablero está quieto ni las
posturas son inamovibles. Y si no es la movilización social quien
tira del consenso de la clase trabajadora a la izquierda, serán la
propaganda, la rutina y el hastío quienes tiren de nuestro consenso
hacia la derecha.
Es
muy sintomático que las bases electorales de PSOE y PP en Andalucía
a penas se hayan movido desde las elecciones europeas y continúen
ancladas al conservadurismo. Los recortes han estado ahí, pero lo
que ha faltado es el motor que hace enfrentarse a las clases
populares con sus enemigos. Con la irrupción de Ciudadanos, Podemos
debe comenzar a asumir su propia naturaleza política y actuar en
consecuencia implantándose de forma activa en aquellas clases cuyos
intereses se reflejan en el programa. A la vez debe ser el motor y no
el freno de las luchas sociales contra la austeridad, entendiendo que
de cerrarse definitivamente el ciclo de movilización abierto hace 4
años, podría disminuir también el propio suelo que pisa y quedarse
sin calle por la que caminar.
Javier
Valdés
Miembro de
Podemos Granada
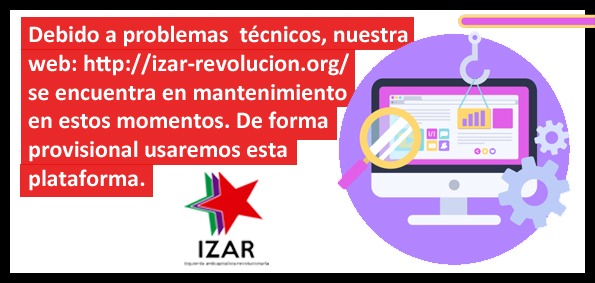

No hay comentarios:
Publicar un comentario