Daniel Tanuro/ Viento Sur
El objetivo de este artículo no es analizar políticamente la cumbre sobre el clima celebrada a principios de diciembre en Doha (Catar). Este análisis ya lo hicimos en los prolegómenos de la Conferencia y sigue siendo correcto en lo fundamental /1. Nuestro objetivo ahora es poner al día los "resultados" de la misma, para que cada cual comprenda bien dónde nos encontramos en el camino hacia la catástrofe.
El mini-Kioto II
El principal reto de Dona consistía en dar continuidad al Protocolo de Kioto. Este protocolo es el punto cardinal del pulso que se desarrolla entre los países capitalistas "desarrollados" y el resto. Para los primeros, las crecientes emisiones de los segundos justifican la exigencia de un acuerdo global que imponga esfuerzos importantes a todo el mundo; para el resto, la cuestión es bien otra: que los primeros reconozcan su responsabilidad histórica y den ejemplo en la lucha contra el calentamiento global.
En Doha se optó por prorrogar los compromisos en el marco del Protocolo de Kioto; pero, a estas alturas, este Protocolo no es más que la sombra de sí mismo. Japón, Canadá, Nueva Zelanda y la Federación Rusa ya no forman parte de él: se han alineado con los EE UU, que es el primer emisor mundial –después de China– y el primer emisor histórico. Así pues, los países que continúan comprometidos en el Protocolo no representan más que, más el 15%, más o menos, de las emisiones mundiales.
Por otra parte, los compromisos a los que han llegado está lejos de lo que sería necesario. Según el GIEC (grupo de expertos de la ONU) para que haya un mínimo de posibilidades de que el clima del planeta no sufra un incremento de 2,4ºC, los países desarrollados deberían reducir sus emisiones entre un 25 y un 40% en relación a las emisiones de 1990. Ahora bien, los compromisos adoptados por los países que continúan comprometidos con el protocolo de Kioto equivalen, como mucho, al 18%. La Unión Europea, con el compromiso de reducir un 20%, se presenta como un alumno aventajado en relación a este objetivo, pero la realidad es que debido a la recesión económica sus emisiones ya se habían reducido un 17,6% en 2011. Si además se tienen en cuenta los créditos de emisión que proceden de los mecanismos flexibles (CDM y MOC), hace tiempo que la UE ha superado sus objetivos...desde hace ya dos años (-20,7%). Es verdad que los países implicados aceptaron realizar esfuerzos complementarios, pero eso no son más que promesas vagas.
"El aire caliente ruso"
Una cuestión determinante en esta prórroga es la del "aire caliente ruso". Por "aire caliente ruso" se entienden las cuotas de emisión que se han auto-atribuido los países de la ex-URSS en función de que no las habían utilizado anteriormente. Lo hacen con el argumento de que cuando se decidió fijar el año 1990 como año de referencia para medir la reducción de emisiones, la economía de estos países, tras la caída del Muro, cayó en picado y eso hizo que acumularan un superávit en derechos de emisión intercambiables en el mercado del carbono. Como nadie compró esos derechos entre el año 2008 y el 2012, la cuestión que se plantea es si los 13 millardos de derechos restantes (un derecho: 1 tonelada de CO2) podrían ser transferidos al segundo período del compromiso.
La conferencia de Doha dio su aprobación… con algunas restricciones: los derechos (unidades de emisión) sólo podrán ser comprados por países que hayan superado su cuota y sólo para conseguir un 2% de su objetivos de reducción durante el primer período. No obstante, mucho gobiernos ya dejaron sentado que no los comprarán… Algo totalmente lógico; los objetivos de Kioto II son tan nimios que ningún país se verá en la necesidad de comprar el "aire caliente ruso". Por ello, lo importante en este punto es que Rusia, Ukrania, Bielorusia y Kazajistan conservan su derecho de propiedad y, por tanto, la posibilidad de vender esos derechos en el mercado y que harán todo lo posible por preservarlos más allá de 2020.
Créditos para el "Mecanismo de Desarrollo Limpio" (MDL)
El segundo periodo del Protocolo, que solo afecta a una pequeña parte de países desarrollados, plantea el siguiente problema: ¿tendrán derecho a adquirir y vender créditos de emisión generados por los "Mecanismos de Desarrollo Limpio" lo países que no se comprometan con el acuerdo? Hagamos memoria: los MDL son un sistema previsto en Kioto para compensar la emisión de los países industrializados a través de la compra de créditos carbono generados por las inversiones "limpias" en el Sur. Los EE UU, Canadá y Japón, etc. quieren preservar la posibilidad de acceder a estos créditos (Japón, después de la Unión Europea, es el principal demandante) porque el mercado de carbono es relativamente jugoso. Sus representantes argumentaron que el déficit de demanda de créditos ya ha hecho caer el precio de los mismos por debajo de 1€, lo que no favorece la transición energética. La Conferencia rechazó la solicitud… pero la cuestión sigue en el candelero ya que la jurisprudencia de la instancia que gestiona los MDL más bien da la razón a quienes plantearon la solicitud.
Adaptación y deuda climática
El segundo reto importante en Doha tuvo que ver con la financiación para la adaptación de los países del Sur. En Copenhague, los países desarrollados se comprometieron a conceder crecientes sumas de dinero para conseguir el objetivo de 100 millardos anuales a partir de 2020. Esta decisión fue ratificada un año después en Cancún. Los medios de comunicación le dieron un gran bombo: los países capitalistas desarrollados, responsables de más del 70% del recalentamiento global, parecían honorar de ese modo su "deuda climática". Sin embargo, fuera de los focos, las cosas no son tan de color de rosa. En Doha, salvo algunos países europeos, la mayoría de Estados rechazaron precisar la cantidad a la que se comprometían para estos próximos años. Los países menos desarrollados se tuvieron que contentar con promesas vagas sobre cantidades semejantes a las de los últimos años; es decir, alrededor de 10 millardos de dólares al año…
¿Acuerdo global?
Por último, un tercer reto tenía que ver con perfilar la negociación de un futuro acuerdo global a adoptar en 2015 y que debería aplicarse a partir de 2020. La Conferencia de Bali (2009) decidió actuar conforme a las proyecciones del GIEC; la de Cancún se planteó como objetivo limitar el crecimiento de la temperatura a 2ºC, incluso a 1,5ºC; y la de Durban, siguió el ejemplo poniendo en pie un nuevo grupo de trabajo ad hoc para impulsar una acción decidida contra el calentamiento global (ADP). No olvidemos que según el GIEC, para no superar los 2ºC es necesario reducir las emisiones mundiales de aquí al año 2050 entre un 50 y un 85%, lo que supone que en los países desarrollados la reducción debería situarse entre el 80 y el 95% y que la misma debería comenzar, como muy tarde, en 2015.
Muchos países en desarrollo, sobre todos los pequeño Estado insulares (AOSIS) exigen desde hace años que estas cifras sean ratificadas en las cumbres de Naciones Unidas y traducidas en objetivos concretos. En vano. Y Doha no ha roto esta tradición: la decisión de la Conferencia sólo se orienta a "trabajar con urgencia sobre ese tema dada la necesidad de reducir profundamente (?) las emisiones y alcanzar un límite en las emisiones globales lo antes posible". Aquí, lo que está en juego es, claramente, saber si la política climática debe o no estar determinada en función de los informes científicos sobre el clima. La AOSIS realizó propuestas precisas en ese sentido durante la COP 17 pero todas ellas fueron rechazadas en función de las "dificultades económicas"...
Responsabilidades diferenciadas
La negociación de un acuerdo global, aplicable a todos los países, plantea otra cuestión política delicada: ¿en qué medida se respetará el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas"? Este principio es muy importante y está inscrito en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). Los EE UU y sus aliados (sobre todo Canadá y Australia) vienen maniobrando desde hace años para que sea aparcado. En Durban, ya se opusieron con éxito a que los textos adoptados hicieran una referencia explícita a ese principio. El mismo escenario se repitió en Doha: los EE UU incluso llegaron a retirar la referencia a las conclusiones de Rio+20 por la simple razón de que en ella se citaban los principios de equidad y responsabilidad diferenciada…
Ciertamente, esta cuestión constituye la piedra de bóveda de las negociaciones. Este principio es defendido por China, India, Bolivia, Cuba, Venezuela y numerosos países árabes productores de petróleo frente a los EE UU y sus aliados. Resulta difícil entender cómo se puede llegar a un acuerdo entre estos dos campos… salvo que los informes científicos dejen de ser el marco de referencia para las negociaciones y cada país comunique al resto las medidas que piensa adoptar para salvar el clima. Esta posición (de bottom-up) es la que los EE UU, China, el resto de países emergentes y la UE impusieron en Copenhague, a través de las negociaciones desarrolladas en paralelo a la Conferencia. Sobre esta base, sí es posible un acuerdo… pero un acuerdo que no posibilitará situarse por debajo del incremento de 2ºC.
El pesimismo de la razón
Tras Copenhague, más de 80 gobiernos realizaron informes sobre sus "planes sobre el clima". El análisis de los mismos permite proyectar un incremento de la temperatura oscilando ente 3,5 y 4ºC de aquí a finales del siglo. Estas proyecciones hay que tomarlas con pinzas ya que los principales emisores de gases de efecto invernadero se las ingenian para generar confusión. En primer lugar, los datos que comunican no son muy claros y se refieren a una gama muy amplia de temas. En segundo lugar, los esfuerzos de reducción de los diferentes países son difíciles de medir y comparar. El plan de acción de Bali preveía armonizar la contabilidad y los informes sobre las emisiones. Pero estamos lejos de eso. Sobre todo, porque los EE UU –¡una vez más!– rechazan la armonización de las diferentes reglas que se recogen en la Convención Marco de las Naciones Unidas y en el Protocolo de Kioto. China, por su parte, subestima probablemente sus emisiones, que sitúa al nivel de 1,3 Gt de CO2 /2.
En un artículo escrito poco antes de Doha, Walden Bello y Richard Heydarian quisieron creer que los dos principales emisores mundiales de gas de infecto invernadero se verían obligados a llegar a un acuerdo climático bilateral en los años siguientes; un acuerdo que implicara la reducción de las emisiones obligatorias por ambas partes; un acuerdo que serviría después como pivote para un compromiso del resto de países /3. Este análisis nos pareció muy optimista. No tenía en cuenta los intereses materiales en juego y consideraba que quienes tienen que tomar las decisiones indispensables para evitar una enorme catástrofe humana las tomarían de forma racional. Nada en la historia del capitalismo permite justificar esta esperanza.
14/1/2013
http://www.europe-solidaire.org/spi...
Traducción: VIENTOSUR
Notas
1/ Ver http://www.vientosur.info/spip/spip...
2/ http://www.lemonde.fr/planete/artic...
3/ Ver Doha: Towards a grand compromise in climate negotiations: http://www.europe-solidaire.org/spi...
El objetivo de este artículo no es analizar políticamente la cumbre sobre el clima celebrada a principios de diciembre en Doha (Catar). Este análisis ya lo hicimos en los prolegómenos de la Conferencia y sigue siendo correcto en lo fundamental /1. Nuestro objetivo ahora es poner al día los "resultados" de la misma, para que cada cual comprenda bien dónde nos encontramos en el camino hacia la catástrofe.
El mini-Kioto II
El principal reto de Dona consistía en dar continuidad al Protocolo de Kioto. Este protocolo es el punto cardinal del pulso que se desarrolla entre los países capitalistas "desarrollados" y el resto. Para los primeros, las crecientes emisiones de los segundos justifican la exigencia de un acuerdo global que imponga esfuerzos importantes a todo el mundo; para el resto, la cuestión es bien otra: que los primeros reconozcan su responsabilidad histórica y den ejemplo en la lucha contra el calentamiento global.
En Doha se optó por prorrogar los compromisos en el marco del Protocolo de Kioto; pero, a estas alturas, este Protocolo no es más que la sombra de sí mismo. Japón, Canadá, Nueva Zelanda y la Federación Rusa ya no forman parte de él: se han alineado con los EE UU, que es el primer emisor mundial –después de China– y el primer emisor histórico. Así pues, los países que continúan comprometidos en el Protocolo no representan más que, más el 15%, más o menos, de las emisiones mundiales.
Por otra parte, los compromisos a los que han llegado está lejos de lo que sería necesario. Según el GIEC (grupo de expertos de la ONU) para que haya un mínimo de posibilidades de que el clima del planeta no sufra un incremento de 2,4ºC, los países desarrollados deberían reducir sus emisiones entre un 25 y un 40% en relación a las emisiones de 1990. Ahora bien, los compromisos adoptados por los países que continúan comprometidos con el protocolo de Kioto equivalen, como mucho, al 18%. La Unión Europea, con el compromiso de reducir un 20%, se presenta como un alumno aventajado en relación a este objetivo, pero la realidad es que debido a la recesión económica sus emisiones ya se habían reducido un 17,6% en 2011. Si además se tienen en cuenta los créditos de emisión que proceden de los mecanismos flexibles (CDM y MOC), hace tiempo que la UE ha superado sus objetivos...desde hace ya dos años (-20,7%). Es verdad que los países implicados aceptaron realizar esfuerzos complementarios, pero eso no son más que promesas vagas.
"El aire caliente ruso"
Una cuestión determinante en esta prórroga es la del "aire caliente ruso". Por "aire caliente ruso" se entienden las cuotas de emisión que se han auto-atribuido los países de la ex-URSS en función de que no las habían utilizado anteriormente. Lo hacen con el argumento de que cuando se decidió fijar el año 1990 como año de referencia para medir la reducción de emisiones, la economía de estos países, tras la caída del Muro, cayó en picado y eso hizo que acumularan un superávit en derechos de emisión intercambiables en el mercado del carbono. Como nadie compró esos derechos entre el año 2008 y el 2012, la cuestión que se plantea es si los 13 millardos de derechos restantes (un derecho: 1 tonelada de CO2) podrían ser transferidos al segundo período del compromiso.
La conferencia de Doha dio su aprobación… con algunas restricciones: los derechos (unidades de emisión) sólo podrán ser comprados por países que hayan superado su cuota y sólo para conseguir un 2% de su objetivos de reducción durante el primer período. No obstante, mucho gobiernos ya dejaron sentado que no los comprarán… Algo totalmente lógico; los objetivos de Kioto II son tan nimios que ningún país se verá en la necesidad de comprar el "aire caliente ruso". Por ello, lo importante en este punto es que Rusia, Ukrania, Bielorusia y Kazajistan conservan su derecho de propiedad y, por tanto, la posibilidad de vender esos derechos en el mercado y que harán todo lo posible por preservarlos más allá de 2020.
Créditos para el "Mecanismo de Desarrollo Limpio" (MDL)
El segundo periodo del Protocolo, que solo afecta a una pequeña parte de países desarrollados, plantea el siguiente problema: ¿tendrán derecho a adquirir y vender créditos de emisión generados por los "Mecanismos de Desarrollo Limpio" lo países que no se comprometan con el acuerdo? Hagamos memoria: los MDL son un sistema previsto en Kioto para compensar la emisión de los países industrializados a través de la compra de créditos carbono generados por las inversiones "limpias" en el Sur. Los EE UU, Canadá y Japón, etc. quieren preservar la posibilidad de acceder a estos créditos (Japón, después de la Unión Europea, es el principal demandante) porque el mercado de carbono es relativamente jugoso. Sus representantes argumentaron que el déficit de demanda de créditos ya ha hecho caer el precio de los mismos por debajo de 1€, lo que no favorece la transición energética. La Conferencia rechazó la solicitud… pero la cuestión sigue en el candelero ya que la jurisprudencia de la instancia que gestiona los MDL más bien da la razón a quienes plantearon la solicitud.
Adaptación y deuda climática
El segundo reto importante en Doha tuvo que ver con la financiación para la adaptación de los países del Sur. En Copenhague, los países desarrollados se comprometieron a conceder crecientes sumas de dinero para conseguir el objetivo de 100 millardos anuales a partir de 2020. Esta decisión fue ratificada un año después en Cancún. Los medios de comunicación le dieron un gran bombo: los países capitalistas desarrollados, responsables de más del 70% del recalentamiento global, parecían honorar de ese modo su "deuda climática". Sin embargo, fuera de los focos, las cosas no son tan de color de rosa. En Doha, salvo algunos países europeos, la mayoría de Estados rechazaron precisar la cantidad a la que se comprometían para estos próximos años. Los países menos desarrollados se tuvieron que contentar con promesas vagas sobre cantidades semejantes a las de los últimos años; es decir, alrededor de 10 millardos de dólares al año…
¿Acuerdo global?
Por último, un tercer reto tenía que ver con perfilar la negociación de un futuro acuerdo global a adoptar en 2015 y que debería aplicarse a partir de 2020. La Conferencia de Bali (2009) decidió actuar conforme a las proyecciones del GIEC; la de Cancún se planteó como objetivo limitar el crecimiento de la temperatura a 2ºC, incluso a 1,5ºC; y la de Durban, siguió el ejemplo poniendo en pie un nuevo grupo de trabajo ad hoc para impulsar una acción decidida contra el calentamiento global (ADP). No olvidemos que según el GIEC, para no superar los 2ºC es necesario reducir las emisiones mundiales de aquí al año 2050 entre un 50 y un 85%, lo que supone que en los países desarrollados la reducción debería situarse entre el 80 y el 95% y que la misma debería comenzar, como muy tarde, en 2015.
Muchos países en desarrollo, sobre todos los pequeño Estado insulares (AOSIS) exigen desde hace años que estas cifras sean ratificadas en las cumbres de Naciones Unidas y traducidas en objetivos concretos. En vano. Y Doha no ha roto esta tradición: la decisión de la Conferencia sólo se orienta a "trabajar con urgencia sobre ese tema dada la necesidad de reducir profundamente (?) las emisiones y alcanzar un límite en las emisiones globales lo antes posible". Aquí, lo que está en juego es, claramente, saber si la política climática debe o no estar determinada en función de los informes científicos sobre el clima. La AOSIS realizó propuestas precisas en ese sentido durante la COP 17 pero todas ellas fueron rechazadas en función de las "dificultades económicas"...
Responsabilidades diferenciadas
La negociación de un acuerdo global, aplicable a todos los países, plantea otra cuestión política delicada: ¿en qué medida se respetará el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas"? Este principio es muy importante y está inscrito en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). Los EE UU y sus aliados (sobre todo Canadá y Australia) vienen maniobrando desde hace años para que sea aparcado. En Durban, ya se opusieron con éxito a que los textos adoptados hicieran una referencia explícita a ese principio. El mismo escenario se repitió en Doha: los EE UU incluso llegaron a retirar la referencia a las conclusiones de Rio+20 por la simple razón de que en ella se citaban los principios de equidad y responsabilidad diferenciada…
Ciertamente, esta cuestión constituye la piedra de bóveda de las negociaciones. Este principio es defendido por China, India, Bolivia, Cuba, Venezuela y numerosos países árabes productores de petróleo frente a los EE UU y sus aliados. Resulta difícil entender cómo se puede llegar a un acuerdo entre estos dos campos… salvo que los informes científicos dejen de ser el marco de referencia para las negociaciones y cada país comunique al resto las medidas que piensa adoptar para salvar el clima. Esta posición (de bottom-up) es la que los EE UU, China, el resto de países emergentes y la UE impusieron en Copenhague, a través de las negociaciones desarrolladas en paralelo a la Conferencia. Sobre esta base, sí es posible un acuerdo… pero un acuerdo que no posibilitará situarse por debajo del incremento de 2ºC.
El pesimismo de la razón
Tras Copenhague, más de 80 gobiernos realizaron informes sobre sus "planes sobre el clima". El análisis de los mismos permite proyectar un incremento de la temperatura oscilando ente 3,5 y 4ºC de aquí a finales del siglo. Estas proyecciones hay que tomarlas con pinzas ya que los principales emisores de gases de efecto invernadero se las ingenian para generar confusión. En primer lugar, los datos que comunican no son muy claros y se refieren a una gama muy amplia de temas. En segundo lugar, los esfuerzos de reducción de los diferentes países son difíciles de medir y comparar. El plan de acción de Bali preveía armonizar la contabilidad y los informes sobre las emisiones. Pero estamos lejos de eso. Sobre todo, porque los EE UU –¡una vez más!– rechazan la armonización de las diferentes reglas que se recogen en la Convención Marco de las Naciones Unidas y en el Protocolo de Kioto. China, por su parte, subestima probablemente sus emisiones, que sitúa al nivel de 1,3 Gt de CO2 /2.
En un artículo escrito poco antes de Doha, Walden Bello y Richard Heydarian quisieron creer que los dos principales emisores mundiales de gas de infecto invernadero se verían obligados a llegar a un acuerdo climático bilateral en los años siguientes; un acuerdo que implicara la reducción de las emisiones obligatorias por ambas partes; un acuerdo que serviría después como pivote para un compromiso del resto de países /3. Este análisis nos pareció muy optimista. No tenía en cuenta los intereses materiales en juego y consideraba que quienes tienen que tomar las decisiones indispensables para evitar una enorme catástrofe humana las tomarían de forma racional. Nada en la historia del capitalismo permite justificar esta esperanza.
14/1/2013
http://www.europe-solidaire.org/spi...
Traducción: VIENTOSUR
Notas
1/ Ver http://www.vientosur.info/spip/spip...
2/ http://www.lemonde.fr/planete/artic...
3/ Ver Doha: Towards a grand compromise in climate negotiations: http://www.europe-solidaire.org/spi...
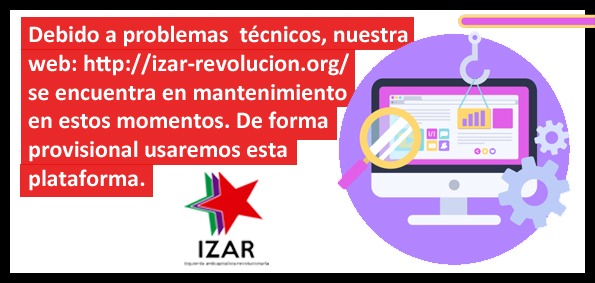

No hay comentarios:
Publicar un comentario