 Verónica Rodríguez, militante de Izquierda Anticapitalista Asturies
Verónica Rodríguez, militante de Izquierda Anticapitalista AsturiesEn estos días de fuego y batalla en nuestra Asturies, cabe preguntarse qué hay de especial en estos mineros que hoy cortan el tráfico de las principales vías de comunicación asturianas, encapuchados cual si uniforme se tratara, y que despiertan las simpatías y empatías de quienes esperamos algún tipo de movimiento o levantamiento popular contra tanta barbarie. Casi me atrevo a señalar que esperamos cualquier conato de lucha como clavo ardiendo al que agarrarnos, en señal de inspiración. Aún a riesgo de parecer nostálgica, que levante la mano quien en estos días no ha pensado o rememorado los acontecimientos de hace casi 80 años en los que Asturies se alzó en una huelga revolucionaria aquel octubre de 1934, bajo la consigna UHP de las Alianzas Obreras.
Pudiera parecer que son los mineros un sector más luchador que ningún otro, y hasta cierto punto, algo de eso hay, porque ese gen de barricada, está en su AND social, construido en peculiar forma. Como señaló mi amigo Boni Ortiz acerca de las condiciones originarias del minero “podemos decir que el trabajador de la mina asturiana, es el campesino de la aldea cercana que accede al trabajo minero como complemento a la economía familiar basada en la pequeña explotación agrícola y ganadera autosuficiente”. Por ello, la minería del carbón asturiana se construye sobre la suerte de campesinos que buscan un ingreso “extra”, lo que se llamó obrero mixto. Que la mina no es su prioridad, lo deja patente la desesperación de la patronal que A. Subert recoge en su libro Hacia la revolución, texto imprescindible para quien quiera aproximarse a la configuración material y social de las cuencas asturianas hasta 1934 “Fue imposible obligar a los mineros a someterse a la disciplina tan necesaria en los trabajos mineros, así como la imposición de castigos por falta de asistencia, lo que hacía que estas fuesen cada vez más numerosas, sobre todo los lunes y días siguientes a las fiestas”
Esta doble vía de supervivencia ayudaba a mantenerse sin necesidad de depender del sueldo. No es hasta la expansión de la mina asturiana en 1919, fruto del cierre del mercado internacional por el estallido de la I Guerra Mundial, que comienza a darse la emigración y a aparecer el obrero especializado.
Los capitalistas de entonces, concluyeron en la necesidad de arrebatar a los mineros de los beneficios que les otorgaba “el terruño”. Se desarrollan así toda una serie de “medidas sociales”, que bajo un camuflaje paternalista, tenían como única pretensión articular una serie de tentáculos que atraparan al trabajador rural en las redes empresariales.
En un Boletin Oficial de Fomento de 1862 Álvarez Buylla informaba que en la Fábrica de Mieres, se había creado un banco de ahorros para los obreros, “para asegurar su bienestar y preservar su subordinación” y Francisco Gascue, un ingeniero de minas, fue el primero en establecer la relación entre la provisión social y la eficiencia en el trabajo “la filantropía marcha de acuerdo con el interés industrial” (Revista Minera 1883).
Y efectivamente lo consiguieron, aunque aún hoy en las cuencas muchas familias que viven de la mina tienen un terruño en el que cultivan 4 lechugas, la realidad laboral tras los años 20 del siglo pasado, se torno industrial por excelencia. Pero lo que no calcularon los inexpertos patrones de principios de nuestro atrasado capitalismo, fueron las nuevas consecuencias de la convivencia en unas cuencas, en las que absolutamente toda la población, dependía de la mina única y exclusivamente. Convivencia que permitió unificar las condiciones laborales y sociales dando un carácter de homogeneidad similar al sentido comunitario de las sociedades rurales. Habían conseguido eliminar la base económica que daba autonomía a las unidades domésticas, pero solo a costa de generar una contradicción mucho mayor, una base material para el surgimiento de la solidaridad obrera como prolongación de las relaciones de reciprocidad venidas del campo.
Todo este sentido comunitario que te otorga vivir en el mismo barrio, no es solo por compartir el mismo espacio físico, sino que mi casa, la tuya y la de todos los demás son idénticas: mismos metros, mismo reparto espacial, mismos materiales… Trabajando en el mismo pozu, hay que verse a la entrada, en el vestuario, en la jaula, en el tajo, en la ducha, a la salida, en el bar,... Comprando en el mismo sitio, de tal forma que tú y tu familia come y viste lo mismo que las demás, hasta puede que el nombre del pueblo esté atravesado por la mina, como Ríoturbio, que es como baja el caudal tras lavar el carbón. Son núcleos pequeños, poco poblados, aislados geográficamente, pues La Cuenca, está configurada por un serie de valles que estuvieron mal comunicados entre sí hasta hace bien poco, tiene guasa que la autovía minera se haya abierto cuando se cerraban las minas, ¿casualidad? , no lo creo. La esencia de pueblo no se ha perdido a pesar de la industrialización, conviviendo diferentes formas de integración, podríamos decir siguiendo a Polanyi, que la mina está incrustada en la vida social, no es una realidad económica aparte, sino que atraviesa todo. Surge así la “identidad minera” que dota a cada persona de un lugar en el mundo y a la comunidad, de una uniformidad y homogeneidad. El ejemplo más palpable lo vemos en las mujeres, declaraciones del tipo: ”soy hija, hermana y mujer de minero”, su identidad, también se forma en torno a la mina, y su papel en la lucha, ha sido clave muchas veces, como sucedió en 1962, hechos recogidos de manera brillante en el corto A golpe de tacón.
Se puede objetar que esto sucedía en casi todos los grandes barrios fabriles del país o del mundo, y ciertamente, así fue, más o menos, aquello que permitió el desarrollo de grandes luchas obreras y la creación de grandes organizaciones sindicales con implantación real. Sin embargo, pocos lugares de trabajo se acercan a la singularidad de la mina.
Todos juntos muchos metros bajo tierra, bajando en una jaula oscura y abarrotada de mineros, caminando por angostos pasillos estrechos y empinados en los que hay que arrastrarse para avanzar por la rampla de una galería a otra, dependiendo exclusivamente los unos de los otros para trabajar y para sobrevivir, tareas solidarias y colectivas como “dar la tira” o encargarse del resácate de los compañeros cuando quedan atrapados, pues nadie, ningún servicio de emergencia, conoce la mina como quien trabaja en ella para acometer esta dura tarea. La penosidad y peligrosidad extremas, acarrean necesariamente solidaridad extrema y la realidad del pozu se impone también fuera de él. No sólo para quien vive de la mina, sino también para quien vive de los mineros. Aún hoy, cuando hay una Huelga General en las cuencas todo comercio, bar o pequeño negocio cierra sus puertas, si no hay mina, no hay trabajo, no se consume y no hay futuro para nadie.
Esta extensión del pozu más allá de la bocamina, explica la singular madera de la que están hechos quienes viven y trabajan en las cuencas, que han convertido en patrimonio inmaterial la cultura de barricada por su capacidad de simbolizar, porque es instrumento, medio y soporte de innumerables resignificaciones que están poniendo encima de la mesa la persistencia de la cultura obrera como algo más que meras “supervivencias”.
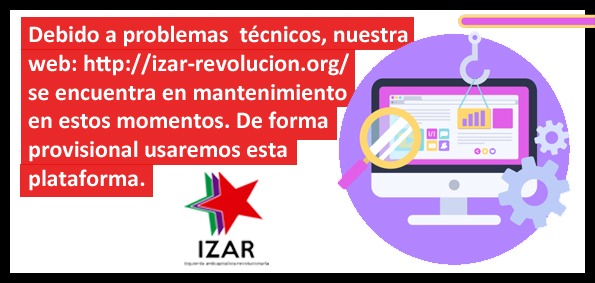
No hay comentarios:
Publicar un comentario